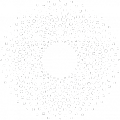CRUDITO
Ganador de la edición 2023
La piel de mi bebé es tan fina, translúcida y está tan enrojecida, que parece que mi niño está crudo. Mi bebé sin terminar de hacer, nacido en ese límite que los médicos repetían cuando, sin darme lugar siquiera a verlo, se lo llevaron aprisa mientras sus voces se iban diluyendo hacia la lejanía de los pasillos: «Nacido a las 26 semanas, el límite de viabilidad». A las pocas horas me explicaron el significado de ese límite: los bebés que nacen antes de la semana 28 son considerados bebés microprematuros y tienen alguna posibilidad de poder llegar a sobrevivir fuera del vientre materno durante unos minutos, unas horas o, en el mejor de los casos según el deseo de la mayoría de los padres, pueden continuar gestándose durante meses en una incubadora, sobre las sábanas del terror a graves secuelas.
***
Ningún médico me da garantías, ni siquiera con gestos que mi esperanza infundada pueda interpretar de manera favorable. Son días en que vivo el presente radical de mi hijo sigue latiendo en este preciso segundo, medio kilo de carne que respira con dificultad en un arca transparente a la vista del mundo. Meses antes de su fecha esperada de nacimiento, yo, su madre, y los médicos, ya podemos contemplar cómo se terminan de formar sus órganos, sus uñas, sus diminutas orejas. Siento que todos los que no son yo no deberían tener el derecho a asistir al acto de ver cómo mi bebé lucha por terminar de vestirse de él mismo. Tan sólo hace dos días, en la última ecografía, lo llamaban feto. Hoy lo llaman bebé. Bienvenido a este mundo, niño mío. Tal vez hace dos días habría pensado de manera distinta, pero hoy te pido quédate, aunque tu respiración tuviera que depender de mis cuidados cada segundo de tu vida y de la mía. Me cuesta decirlo, me cuesta incluso escucharlo en mi pensamiento, pero por favor, quédate conmigo, aunque te duelan partes del cuerpo que aún ni siquiera tienes.
***
Vivo en México desde hace más de veinte años. Mi madre vino de España unos días antes de mi fecha de parto para acompañarme. Yo había pasado el último mes de embarazo cocinando para poder congelar suficiente comida y que ella no tuviera que hacer nada una vez que mi niña naciera. No quería que mi madre limpiara, ni que me asistiera en las tareas de la casa, no necesitaba nada de eso que otras madres ofrecen de manera natural cuando su hija está recién parida. Lo único que quería era que arrullara a su nieto durante los pocos días que estaría con él, que le cantara. Cuando, desde su inmadurez o fantasía me aseguraba, antes de llegar, que me iba a cuidar mucho, yo le respondía no hace falta que me cuides, mamá, yo sólo quiero que mimes a mi niño, y para cambiar de tema le contaba, por ejemplo, lo que estaba cocinando en ese momento, con el teléfono agarrado entre el hombro y la oreja, a medio metro de las ollas porque la barriga se interponía entre mi pretérito vientre plano y la hornilla.
***
En mi habitación hay dos camas. Todavía está al lado de mí la mujer que parió mientras yo paría. Al igual que yo, pasó por las contracciones, por el dolor y el esfuerzo de empujar para dar a luz a su bebé, con una diferencia: ella ya sabía que estaba muerto. Las dos nos recuperamos de dolencias distintas, también con una diferencia: ella no parece querer recuperarse. No habla, no llora, no emite ni un ruidito. No come. Esta mañana escuché que el médico le decía tienes pocas posibilidades de parir a un hijo vivo en el futuro. Se lo dice como si un hijo vivo pudiera suplantar al muerto. Se lo dice como si a ella no se le hubiera olvidado lo que es la vida o el futuro. Los médicos deberían aprender el idioma de las muertas. Pero en cambio, aprenden inglés.
***
Hoy he encendido la tele por primera vez. En realidad es una especie de tablet que se despliega de un lateral de mi cama como la bandeja de comida de un avión. Utilizo los auriculares para no interferir en el duelo silencioso de mi compañera de habitación. En las noticias hablan de una mujer de cuarenta y ocho años que ha sido asesinada en su casa de Springfield, Missouri, pero lo más llamativo es que buscan a su hija de diecinueve años. La búsqueda es urgente, pues la chica, que nació prematura, sólo puede desplazarse en silla de ruedas, sufre distrofia muscular, leucemia y asma. Además, necesita alimentarse por medio de una sonda gástrica. Si está viva, le urge atención médica inmediata. Pero me he perdido algo, porque inmediatamente después el noticiero anuncia que la policía la busca porque es la primera sospechosa en el asesinato de su madre. Aún no puedo definirlo muy bien, pero algo en esta historia habla profundamente de mí en estos momentos.
***
Cuando mi hijo se precipitó en su llegada, mi madre, incapaz de hacer frente a los cuidados ajenos, se apartó de nosotros, como esas gatas que rechazan a los cachorros enfermos. Estamos vivos gracias a la ciencia de nuestro siglo, a estos cables y tubos que nos agarran a la vida, o, en el caso de mi hijo, lo intentan. Con su huida, mi madre se convirtió en una arteria que se me descolgó del corazón, y las últimas gotas de su sangre se escapan de mi cuerpo por el extremo de esa arteria, como la boca de una manguera que va perdiendo fuerza. Hace diez años, yo estaba con la mayor parte de mi familia materna en la habitación en la que estaba muriendo mi bisabuela Dolores. Todos la besábamos, la acariciábamos, le agradecíamos, pero ella no nos veía ni escuchaba. Ella sólo llamaba a su madre. A sus casi cien años de edad, mi bisabuela seguía necesitando a su madre, para morir. Tras el parto, y tras la proximidad de la muerte de mi bebé o de ambos, yo también necesitaba a mi madre. Pensé que en esta ocasión me acompañaría, e hice de mi deseo una intuición esperanzadora, y equivocada. Se fue. Estamos solos, mi bebé y yo, y nuestros cables y sueros y tubos.
***
Pollo en salsa, albóndigas, pisto, bacalao con tomate, alcachofas con jamón, red curry, menestra de verduras, boloñesa, solomillo mostaza, puchero, chicken Tikka Masala, enchilada de carne (picante y no picante), lasaña. Esta es la lista que conservo en uno de los mensajes de whatsapp que le envié a mi madre con las recetas que iba cocinando para que ni ella ni yo tuviéramos que preocuparnos por la comida cuando regresáramos a casa del hospital. Me esmeré incluso en la letra con que escribí el nombre de cada comida en las pegatinas para congelados. Todos esos recipientes de cristal que iban ocupando el congelador me brindaban una sensación de autoabastecimiento, de protección, como si me preparara para el colapso de los supermercados de la ciudad, pero también me enorgullecían, y cada día los contaba, con esa sensación de estar cuidando de mi familia. O tal vez, lo que hacía al cocinar, no era tanto un acto de cuidar de mi familia como de querer crearla, con la alquimia indivisible de cada ingrediente, el gusto y la inclinación natural de mi madre hacia mí, de mí hacia mi hijo. Tal vez cocinar era la única manera que encontré para construir un mundo en que por una vez, aunque fuera por una única vez, pudiera sentir lo que significa pertenecer a tu tribu. Esa despensa de comida glacial me estará esperando cuando llegue. Tendré que comerla yo sola, o tirar algunas de las recetas que hice sólo a gusto de mi madre.
***
Enciendo la televisión. Hoy no hay noticias sobre la chica que supuestamente mató a su madre. Pero ayer sí me enteré por un breve programa que la fundación Make-A-Wish –una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es cumplir deseos de niños con enfermedades terminales– había cumplido algunos años atrás uno de los deseos de Gypsy Rose: un viaje a Disney World. Por su parte, la organización Habitat for Humanity le había construido una casa rosa, su color preferido, adaptada a sus necesidades y con una elegante rampa. También vi unas imágenes en la que Gypsy Rose aparecía en un escenario, en una fiesta organizada como celebración para el premio «Child of the Year». Está en su silla de ruedas con su cabecita sin pelo y muy pálida, pero con una gran sonrisa. Sobre sus piernas reposa en horizontal un osito de peluche. Tiene un lazo rosa en un lado de la cabeza, un vestido decimonónico floreado y violeta, con un cuello-babero blanco, y unas gafas de pasta enormes. Sostiene un micrófono en su mano y canta con una voz muy aguda; desentona, pero no es su canto lo que más desafina, sino una voz demasiado blanca, demasiado infantil para la edad que aparenta. Cuando termina de cantar, su madre da las gracias al público y se dirige a Gypsy Rose para decirle que ha nacido para ser su madre. Su hija se lleva las manos a la cara y llora de emoción. Al final me entero de que en ese momento Gypsy Rose no tenía doce años, tal como su madre aseguraba, sino dieciséis, pero a excepción de su madre nadie sabía, ni siquiera ella, su verdadera edad.
***
A mi compañera de habitación, a pesar de que le han dado unas pastillas para evitarlo, le ha subido la leche. Estamos separadas por una cortina que obviamente me permite escuchar todo. Otro médico, distinto al de ayer, le pregunta si quiere donar la leche para los bebés microprematuros del hospital. Yo quiero descorrer la cortina y rogarle que no permita que su leche deje de fluir. Quisiera que se convirtiera en una vaca humana atada a la cama hasta que mi hijo tenga la pancita llena de leche materna y pueda salir de este hospital. Pero me callo, no le digo nada, me muerdo la lengua. Creo que hablo inglés, pero también sé hablar el idioma de las muertas.
***
Las noticias que vi ayer estaban desactualizadas, o tal vez el diazepán que me dieron me dejó dormida antes de enterarme mejor de la historia. La chica que al parecer asesinó a su madre ya está siendo juzgada. Las primeras imágenes que vi de ella fueron sin pelo. Ahora tiene un cabello largo y sano. Tampoco necesita la silla de ruedas, anda por sí sola, sin ningún tipo de asistencia, y su voz es más grave, más segura. Gypsy Rose sabe defenderse con la palabra.
***
En casa tengo preparada ropa para mi hijo, ropa para bebés que llegan a término, que nacen cuando tienen que nacer. Si sobrevive y puedo llegar a ponérsela no será hasta dentro de unos tres meses. No es mucha ropa pero toda está bien elegida, cada pijama, cada calcetín o gorrito, todo ordenado en un armario sólo para él. Tiene que vivir para vestirse. Entonces pienso en mi compañera de habitación y en el microrelato más triste de la historia: «Vendo zapatos de bebé, sin usar».
***
En los informes médicos de Gypsy Rose constan las siguientes enfermedades, que su madre atribuye al hecho de que Gypsy naciera prematura: Epilepsia, problemas de visión, retraso cognitivo (edad mental de siete años), reflujo, cuadraplejia, problemas auditivos, distrofia muscular, anemia, hipoventilación, asma, alergias, leucemia (desde los cinco años), incontinencia, enfermedad pulmonar, soplo cardíaco. Pero Gypsy Rose es una joven absolutamente sana. Puesto que todo el mundo creía, como su madre aseguraba, que Gypsy Rose tenía una edad mental de siete años, nadie nunca tomó en cuenta sus opiniones o peticiones de ayuda. Desamparada por sus médicos, familia, amigos, y por todo un sistema de servicios sociales de menores, Gypsy Rose no encontró otra manera de liberarse y terminar con una vida de secuestro y maltrato que acabar con la vida de su madre. En la cárcel se sintió libre. En la cárcel empezó a recuperar peso. En la cárcel pudo caminar y comer como casi todo el mundo, por la boca. La sonda gástrica le fue retirada para siempre. Su madre se había inventado todas sus enfermedades como una forma de control, y ella, desde pequeña, había aprendido a creerlas. En la cárcel, Gypsy vio por primera vez el color y ondulaciones de su pelo, pues ya nadie le rapaba la cabeza.
***
Cuando supe que estaba embarazada y algo más tarde comencé a visualizarme como madre, sentí todas mis carencias emocionales. Por un lado pensaba que mi madre sería más madre, que estaría más presente, que por fin me vería como hija una vez que me viera como madre. En cuanto a mi padre, loco y ausente desde hacía años, yo fantaseaba con negarle las visitas a mi bebé. Me lo imaginaba apareciendo, al otro lado de la puerta, refugiado sin papeles en la frontera de mi hogar, suplicando que le dejara ver a mi niño, amándolo. Estaba convencida de que querer a un nieto pero no querer a una hija podría ser una de esas incoherencias tan características de su locura. Me equivocaba en todo. Ni mi madre fue más madre, ni mi padre contestó el mensaje que le envié para anunciarle que estaba embarazada. Suele decirse que cuando una es madre entiende mejor a sus padres. Mi caso es el contrario. Los entiendo mucho menos. Aún menos. ¿Pero acaso me entendería mi niño diminuto si algún día puedo llegar a decirle que ahora mismo deseo que se aferre a la vida aun ante la posibilidad de que tenga un futuro de dolor o sea una conciencia enlatada en un cuerpo inerte y una lengua inmóvil? Tal vez esto me haga peor madre que la mía, pero es lo que quiero: que viva. Que sobreviva. Es mi primera orden como madre.
***
La madre de Gypsy Rose la sometió a una operación innecesaria para extraerle las glándulas salivales. También le extrajo casi todos los dientes, y a la edad de dieciséis años Gypsy Rose ya tenía que usar dentadura postiza. Por las noches, la madre de Gypsy le administraba narcóticos a través de su sonda, y también durante gran parte del día, de manera que, a vista de todos, Gypsy Rose parecía flotar en otro mundo, desligada de la realidad en un balbuceo, con la cabeza inclinada hacia un lado de su silla de ruedas. Pero la realidad que todos desconocían es que Gypsy Rose sólo estaba drogada.
***
Cuando llegué al hospital mi hígado y mis riñones ya habían empezado a apagarse. Había que inducir el parto. Mi presión arterial era de 220/160 mm Hg. De repente me vi rodeada de médicos y personal sanitario. Alguien con voz de mujer me explicaba que iba a empezar a tener convulsiones y me pidió que confiara en su equipo. Así entré durante varios días en una especie de limbo pesadillesco, porque el sulfato de magnesio utilizado para atenuar la posibilidad de un derrame cerebral me debilitaba. No tenía fuerzas para cambiar de posición, siquiera para hacer algunos gestos, y el pensamiento se volvía anacrónico, si algún doctor me daba una respuesta a algo que le había preguntado, ya se me había olvidado la pregunta, así que la respuesta resultaba surreal, amenazante. Y mi bebé no estaba conmigo. La leche no subió. Sólo importa continuar con vida, te dicen, pero las hormonas, el instinto, te imponen la necesidad de tu recién nacido mamando en tu pecho. Tampoco él sobrevivirá gracias a mí. Necesita la leche de otra mujer o fábrica. Va a necesitar, también, un milagro. Siento que mi cuerpo es un fracaso.
***
Mi madre estuvo en el umbral entre mi vida y mi muerte con la misma levedad y despreocupación con que me trató siempre. Ella estuvo allí, presenció la celeridad de los médicos, que la informaron de la gravedad de mi estado mientras la sacaban del quirófano. No podía ser algo abstracto para ella. Sí, mi madre estuvo en el umbral entre mi vida y mi muerte, pero, al mismo tiempo, no estuvo, como terminaría de confirmar lo que estaba por suceder tan sólo unos días después: Se marchó. Mi madre fue esa la luz al final del túnel de la muerte, alejándose como un tren mientras yo regresaba arrastrándome hacia la vida.
***
Cuando estaba embarazada un amigo me contó que su madre, que vive en Nigeria, vio una vez a una mujer que se distanció del grupo con el que iba para retirarse detrás de unos matorrales. Salió al cabo de pocos minutos con su recién nacido en brazos. En aquel momento yo creí. Hoy prefiero no creerlo. Ahora prefiero creer que es uno de esos relatos racistas en los que las mujeres negras son más animales a la hora de parir, y a los diez minutos ya están en pie, como si el tiempo apremiara ante la posibilidad de que un depredador pudiera estar al acecho. Si yo me hubiera puesto de parto en medio del bosque, o en un avión, nos habríamos muerto. Tuve una vez un novio que me volvía loca porque pasábamos días enteros en la cama y me llamaba hembra. Me parecía una palabra horrible teniendo en cuenta todos mis activismos feministas, sí, era una palabra horrible, y encima la acompañaba del posesivo «mi», «mi hembra», y a mí aquello me rechinaba ideológicamente pero me mojaba hasta el punto de que cuando me penetraba se resbalaba varias veces antes de poder entrar en el canal lubricado. Y él más loco se volvía al notar mis aguas, y lo repetía: «mi hembra». No me gustaría que me viera así tal como estoy ahora, despojada de la capacidad de dar vida totalmente sola sin morir. No soy la hembra animal, la hembra-mujer poderosa, la que lo habría logrado aunque hubiera parido sin asistencia y bajo un árbol, la que hace que la especie prospere sin necesidad de un equipo de no sé cuántos médicos que se coordinan para resucitarla. No soy hembra. No soy negra. No soy lo suficientemente fuerte para estar sola. Y sin embargo, todavía soy madre. Mi hijo todavía vive.
***
Desde que mi madre se fue tengo pesadillas horribles. La golpeo, pero los motivos de mi odio son extraños: lo hago porque no me quiere. ¿Se puede odiar a alguien porque no te quiere? Si el desamor de una madre duele es porque la amamos, entonces ¿cómo es posible que la odiemos? He descubierto un odio de una naturaleza extraña, como una bacteria hospitalaria resistente a los antibióticos, algo que nunca hasta ahora había sentido, el odio en su peor forma, el más letal para el emisor y para el receptor: el odio que viene del amor. En mis pesadillas recurrentes aparece una escena que sí ocurrió. Estaba embarazada de siete meses. Iba con mi madre en el coche. Ella conducía. Discutíamos por algo. Ella siempre vence por el drama. Esa es su estrategia. Mi madre cree que puede cambiar la realidad ritando y llorando. Entonces cogió una botella de agua que había en el coche, le quitó el tapón, se lo metió en la boca y comenzó a hacer como si se atragantara mientras conducía. Tuve que esperar al próximo semáforo para abrir la puerta y salir corriendo. Mi hijo nació a las pocas horas, crudito. Yo lo adjudico al susto. Entonces empezaron las pesadillas. Tal vez no debería haberme acercado a mi madre para poder mantener a mi niño en mi barriga.
***
Mi madre me ha herido innumerables veces. Tal vez bastaría que lo reconociera para aliviarme. Pero cuando alguna vez, en el pasado, le he pedido un reconocimiento, ella se alza como víctima. He usado el verbo adecuado: alzarse. Levanta la voz, ella misma se hace más alta, más derecha, y alza también su llanto, que a pesar de ensayar a menudo, no logra ser un llanto conmovedor porque no resulta convincente. Mi madre nunca vendrá a aliviarme con un simple reconocimiento de los hechos pasados. Tengo que dejar de pedírselo. Cada vez tiene menos sentido y sus respuestas son más histriónicas y estériles.
***
Te miro en la incubadora. Eres tan pequeño como la mano de látex de la doctora, que te alimenta a través de un tubo finísimo. Tan pequeñito que tengo que fijar bien la mirada para poder distinguir cada uno de tus rasgos. Seiscientos gramos. El límite de viabilidad. Realmente estás a medio hacer. Tanta comida en mi congelador y a ti no te pude terminar. Tienes pegados a la piel unos electrodos con forma de corazón. Miro una de tus manos, es sólo algo más grande que el tamaño de mi uña pulgar. Estás muy delgado, puedo contar tus respiraciones por el movimiento rápido de tus costillas. Las dimensiones de tu cabeza parecen desproporcionadas en relación a tu cuerpo, un poco como más tirando hacia el feto que hacia un bebé. Los doctores me han dicho que a esta edad gestacional aún no tienes grasa y estás más desprotegido ante cualquier infección. Tienes una luz roja fijada a un pie con una venda. He sabido que es un oxímetro, y tu piel es tan fina que parece que la luz atraviesa el pie y aun le queda fuerza para iluminar una pared del cristal de la incubadora. Me recuerda al dedo de E.T. Mi casa. Mi niño, tu casa está ahora tan lejana como un planeta desconocido, quisiera meterte tapadito en la cesta de mi bicicleta y sobrevolar este hospital hasta llegar a nuestro hogar, y mostrarte la habitación que te tenía preparada. Perdón, quería decir la habitación que te tengo preparada. Perdón. Perdón. Pero es que eres tan pequeñito que hablar de ti en pasado no es hablar de ti como si ya no estuvieras, es sólo que la longitud de tus pequeños huesos permanecen en el pasado. Esta incubadora es como una máquina del tiempo que tendrá que traerte al presente, a tu tamaño de bebé. ¿Y qué es ese otro tubo? Pregunto al médico. ¿Y eso?, ¿y no estará muy apretado? Las enfermeras me van explicando toda tu maquinaria, y electrodos, y esparadrapos, y luces, y tiritas, y pequeñas prendas que te cubren, como la orografía que vive en tu pequeño cuerpo de un continente de carne y de sangre.
***
Ha pasado más de un mes y mi madre no ha llamado, pero hay buenas noticias: Mi compañera de habitación logró llorar. Cuando Gypsy Rose salga de prisión, aún será joven. Mi bebé ya pesa un kilo y seiscientos gramos. Los médicos se han atrevido a pronunciarlo: va a vivir. A mi hijo: Ya no parece que estés crudito. Por fin me ha subido la leche. Cuando lleguemos a casa probarás, a través de mi pecho, los platos que, sin saberlo, cociné sólo para ti. Hoy en México luce el sol en un cielo azul intenso, llega la primavera, y en tu cabecita empieza a aflorar un pelo suave, que acaricio con muchísimo más amor y futuro que miedo.
Marina Perezagua