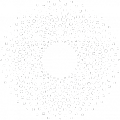La Filtración
Ganador de la edición 2024
Me resulta curioso que se interese usted por ese antiguo caso.
Le comento…
Federico Sampaio, fuese quien fuese, si es que era alguien de carne y hueso, tenía montado un imperio insignificante, aunque poderoso: tres o cuatro operarios fieles, la soledad nocturna de los polígonos industriales, la codicia calculada.
Al principio, cuando comenzó a circular su nombre, di mos por hecho que se trataba de uno de esos pseudónimos colectivos que se forjan de vez en cuando en los contramundos del crimen con el propósito de encubrir identidades concretas: la simulación de una presencia invisible que oculta varias presencias que pretenden hacerse invisibles.
Hasta entonces, Sampaio –demos entidad a la entelequia- había operado en almacenes de la comarca, saqueando mercancía que de inmediato se disgregaba gracias a un entramado de peristas. Los peristas caían de vez en cuando, pero el tal Sampaio jamás. Los peristas detenidos aseguraban no conocer a ningún Sampaio, y no mentían: los de ese gremio preguntan poco.
Vergara, el suboficial encargado del seguimiento de la investigación, se afanó en llegar a un par de conclusiones, aunque poco concluyentes, por no decir que irrelevantes o meramente obvias… o tal vez aparentemente obvias: que Sampaio debía de ser portugués y que no seguía un patrón: un día desvalijaba un almacén de maderas y al mes siguiente uno de aparatos electrónicos y al otro mes uno de salazones y al otro uno de juguetes. Yo había llegado por mi cuenta a las mismas conclusiones simplistas, ya que en este oficio se acaba aprendiendo que la realidad parece un laberinto, pero en realidad es una línea recta . Aun así, le pregunté a Vergara, que tiene un pensamiento un tanto brumoso, que cómo había deducido él que Sampaio estaba detrás de aquellos robos. “Por el modo de operandi”, me contestó, y me hizo gracia oír aquel latinajo en boca de Vergara, cuyo modus operandi a la hora de redactar informes consiste en la acumulación de faltas de ortografía .
Dando por hecho, aunque desde la incertidumbre, que Sampaio era portugués, alguien nos sopló que un portugués paraba mucho en la venta El Palangre, en la carretera que va de Chiclana a Conil . El dueño de la venta nos aseguró que se trataba de un tal Figueredo, de profesión transportista, que solía desayunar allí a primera hora, pues cubría la ruta entre los Astilleros de Navantia y Algeciras. “Transporta piezas navales que luego llevan en barco a Marruecos ”, nos precisó el dueño de la venta desde la suposición de que nos ofrecía una información crucial. Interrogamos, en fin, a Figueredo y nos convenció a los tres segundos de que no era Sampaio y de que no conocía a nadie con ese nombre. Figueredo nos dijo que ya le gustaría ser otro y no ser Figueredo, porque estaba cansado de hacer kilómetros y que aquello, a sus años, no era vida.
“¿Qué ha hecho?”, preguntó el dueño de la venta. “Nada”, le contesté, que es lo mismo que le hubiese dicho si Figueredo, el transportista fatigado de la carretera, hubiese asesinado a toda su familia.
La policía portuguesa sabía aún menos que nosotros sobre el hipotético Federico Sampaio: una mera inexistencia en sus archivos.
Un individuo invisible o varios individuos invisibles camuflados debajo de un nombre falso, en suma, como punto de partida.
Para serle sincero, le diré que a Sampaio le otorgaba una relativa impunidad la proporción misma de los robos: acciones más o menos mensuales, y nada que no cubriese sin demasiada perturbación la aseguradora de los perjudicados. Más allá de las cerraduras, los suyos no hacían destrozo alguno en las naves industriales. Trabajos limpios.
Íbamos tras él, por supuesto, pero como íbamos detrás de otros muchos. Sampaio jodía, pero estaba en un nivel jerárquico mediano en nuestras prioridades, que en aquel momento se centrab an, por indicación expresa del subdelegado provincial del Gobierno, en el Gran Dragón, que así al pronto puede sonar a entramado criminal chino, aunque no era más que el apodo de un contrabandista pelirrojo de La Línea de la Concepción que proveía de tabaco a los kioscos de media provincia.
Pero de repente todo dio un giro…
Como usted recordará, pues tuvo mucho eco en la prensa, la noche del 26 de agosto de 1991 se produjo en Cádiz capital un robo muy sonado: el del cuadro del Greco que representa a san Francisco y que se exhibía hasta entonces en la capilla barroca del conocido popularmente como el Hospitalito de Mujeres.
Lo tuvieron fácil: el antiguo hospital es hoy la sede del obispado y lo vigila el ojo indolente de Dios con el apoyo logístico –o más bien simbólico- de un anciano sacristán que cumple las labores de conserje. Así que entraron, amenazaron al conserje, que les abrió la puerta de la capilla, desmontaron el cuadro del retablo y lo cargaron en una furgoneta. Atracar el kiosco de chucherías de la plaza Mina no les hubiese resultado tan sencillo.
Un comerciante de la zona nos proporcionó la descripción del vehículo en que vio cargar el cuadro: una furgoneta Fiat Ducato de color azul. Los versos sueltos de la realidad empezaban a rimar entre sí, como quien dice: un vigilante nocturno vio merodear por el Polígono Estero una furgoneta de esas características durante la noche en que saquearon la nave de Componentes Eléctricos Calvillo.
Teníamos que agarrarnos a algo para empezar y nos agarramos, en fin, al fantasmagórico Sampaio.
No se trataba ya de griferías ni de partidas de madera ni de electrodomésticos, de modo que se activó un dispositivo cuyo alcance no había calculado tal vez Federico Sampaio , en el supuesto de que fuese Sampaio quien estaba detrás de aquella insensatez, extremo que Vergara daba por seguro, aunque yo no tanto .
Un par de meses más tarde, mientras desvalijaban un almacén de zapatos deportivos y cargaban el género en una Fiat Ducato azul, cayeron dos individuos. En contra de lo que suele ser habitual, hubo suerte en el universo lúdico de las casualidades: admitieron conocer a Sampaio y a la vez no conocerlo: trabajaban para un Sampaio al que nunca habían visto. En cualquier caso, aquella detención nos llevó a algo concreto: un piso en la calle Sopranis.
A aquel piso se accedía tras cruzar un patio en trámite de ruina en el que amarilleaban aspidistras en unos macetones de plástico y en cuyo centro se alzaba el brocal de mármol de un pozo del que emanaba un olor mixto a cloaca y a fondo de mar. En los buzones del zaguán sobresalían impresos de propaganda de varias temporadas comerciales y en un panel de madera se marcaban los ocho huecos en los que antes estuvieron los ocho contadores de luz de la finca.
Reventamos el portón con un ariete. Casi toda la superficie del suelo estaba recubierta de alfombras más o menos orientales, supongo que de imitación. Colgaban algunas también de las paredes. Encima de cada mueble había un televisor o un equipo de música. Y candelabros. Cinco equipos de música. Cuatro televisores. Decenas de candelabros de muchos estilos: el tañedor medieval de mandolina, la cariátide, el esclavo egipcio de los brazos alzados o la mera maraña de formas. Todos con velas usadas.
Había bastante mercancía empaquetada y apilada en las habitaciones, pero lo importante fue encontrar en un cajón una fotografía del cuadro de San Francisco con un croquis dibujado al dorso.
Se prosiguió, pues, la búsqueda de Sampaio, aunque sin resultado alguno, a pesar de la intensificación de nuestro empeño.
Hasta que Federico Sampaio, o alguien que dijo ser Federico Sampaio, o tal vez un hombre de Federico Sampaio que dijo ser Federico Sampaio por indicación de Federico Sampaio, me llamó una mañana por teléfono a la comisaría.
Tuve que acudir a la cita con Sampaio porque Sampaio , o quien hablase en su nombre, me dejó claro que sabía algo de mí que yo imaginaba silenciado para siempre tras la muerte en nuestros calabozos de J.V.H., suceso en torno al cual se explayaron los periódic os, que cuentan las cosas como quieren, desde la ignorancia y el sensacionalismo, y aquello podía resultar complicado, a pocos meses de mi jubilación, para mi expediente. Se ve que los muertos se resisten a morir del todo, en este caso porque el muerto hab ló demasiado en vida. J.V.H. emergía, como quien dice, del trasmundo. Con su discurso de fantasma peligroso.
Sampaio, o quien fuese que habló conmigo, me citó, en fin, en la pensión España.
Entré en esa pensión a la hora convenida. En el patio, en un but acón de escay rojo, estaba sentado un hombre de unos cuarenta y tantos. En la pechera de su camisa negra conté tres manchas. “¿Es usted Sampaio?”. No me contestó. “Venga conmigo”. Lo seguí hasta el zaguán. Miró varias veces a ambos lados de la calle antes de invitarme de nuevo a seguirle.
Sampaio había tomado precauciones con respeto a la cita, y había hecho bien, porque tuve mis dudas durante toda la noche, que pasé desvelado, en debates no con mi conciencia, porque no creo que los de mi profesión podamos permitirnos esos lujos, sino de estrategia.
Salimos a la calle Pelota, a dos p asos de allí, y entramos en el Bar Coruña, en la plaza de San Juan de Dios. “¿Le apetece algo?” Él pidió un café. Se asomó a la calle, volvió a mi lado y, tras tomarse el café de un buche, me agarró del brazo y me arrastró hasta la puerta lateral del Coruña, la que da a la calle San Antonio Abad.
Me obligó a acelerar el paso y me tuvo deambulando por el dédalo sinuoso del barrio del Pópulo, deteniéndose a cada poco para comprobar si nos seguían. Cuando se aseguró de que no, salimos de nuevo a la calle Pelota, enfilamos la calle Marqués de Cádiz, volvimos a pasar por delante de la pensi ón España, torcimos en dirección a la calle Flamenco y entramos en el hostal Fantoni.
En una habitación del primer piso se hospedaba, en fin, Federico Sampaio, o quien me dijo serlo: un hombre menudo que, en la semipenumbra, podría pasar por un niño, con una mascarilla para el oxígeno y con los ojos muy abiertos, como los peces cuando les falta el aire, tumbado en la cama con ropa de calle, despeinado, debajo de un cuadro que representaba un paisaje con cervatillos y montañas. A su lado dormía, o fingía hacerlo, una mujer, de la que sólo se veía la melena oscura.
Sampaio o quien fuese se quitó la mascarilla con sus manos pequeñas. “Cuando acabemos con nuestro negocio, tendrá que esperar a que yo me vaya antes de irse usted”, y asentí. El hecho de que no se le adivinara el más mínimo acento portugués no me sorprendió: tenía muy claro que estaba frente a una máscara que ocultaba otra máscara .
Zarandeó a la mujer, que se irguió desnuda y se vistió en menos de lo que se dice. Sampaio sacó de su cartera unos billetes y se los dio. La mujer se fue sin abrir la boca y diría yo que apenas los ojos, como si estuviera adiestrándose en el sonambulismo.
“Siéntese”, y me señaló la única silla que había en la habitación.
Por abreviar y no entrar en pormenores fatigosos: quería devolver el cuadro del Greco y que se olvidase el asunto. Le dije que las cosas no funcionan así. Me replicó que lo sabía.
“¿Quién anda detrás de esto?”, le pregunté, sin esperanza de que me diese una respuesta. Pero me la dio.
Entonces se me ocurrió algo. Un arreglo que no arreglaba casi nada, pero que podía arreglar casi todo.
Eso es lo que consta detalladamente en el informe adjunto (y disculpe la ortografía de Vergara), que le hago llegar desde mi confianza en su discreción.
Como verá, Sampaio nunca se corporizó, al menos ante nosotros : una escurridiza fantasía nominal, por así decirlo.
Espero, en fin, que esa madeja de aparentes sinsentidos le sirva de inspiración para la nueva novela que está usted escribiendo y yo deseando leer.
Felipe Benítez Reyes